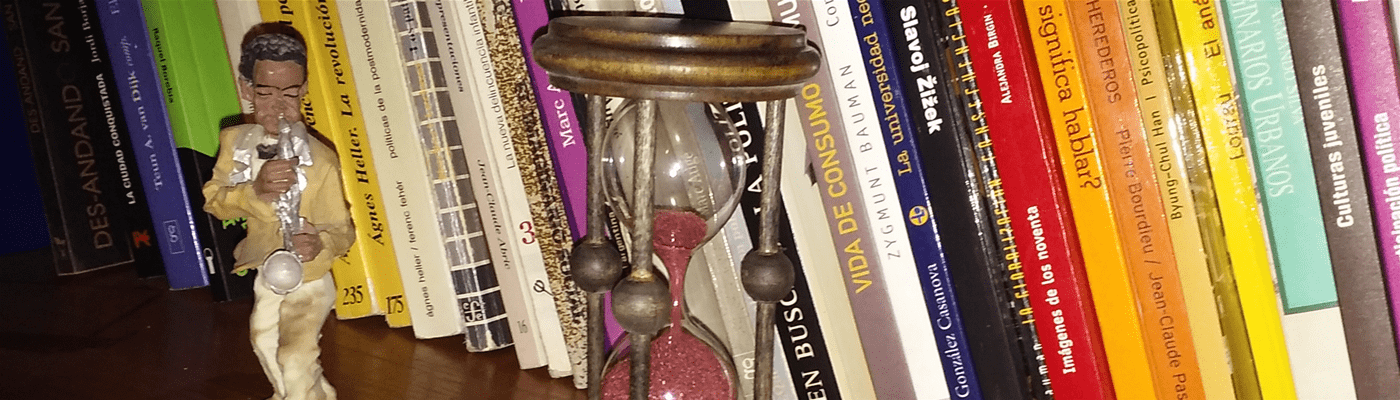Hugo Quiroga**
Las elecciones del 24 de octubre de 1999 permiten imaginar un ingreso promisorio de la Argentina en el siglo XXI, como una democracia moderna y estable. Atrás ha quedado una etapa, la que transcurre entre 1930 y 1983, definida por un modelo de democracia entrecortada. Los conflictos originados en los golpes de Estado, en el fraude electoral, en las proscripciones de candidatos o partidos y en la falta de competencia partidaria vaciaron de legitimidad política a ese período, a lo que hay que sumar los conflictos que nacen de la compleja e inestable convivencia entre democracia y capitalismo. Por eso, la democracia que nace en 1983 no es ajena a las realidades y condiciones de su pasado: tanto el orden político restrictivo que la origina y condiciona como las vicisitudes de su historia mediata e inmediata. Pasado, presente y futuro de un mismo proceso histórico, abierto y en movimiento… Comprender las acciones contemporáneas es situarse en la perspectiva de un presente activo en su relación al pasado y con la mirada expectante hacia el futuro.
Ciertas críticas advierten que los procesos de democratización en América Latina no implican otra cosa que un modesto retorno a lo conocido, esto es, a regímenes vulnerables desde el punto de vista económico y político, algunos de ellos amenazados por una ola de “cesarismo democrático” (Chávez, Fujimori,Oviedo,Banzer). Por su aparente incapacidad de renovación, las democracias reales son nuevamente puestas en cuestión. Se multiplican las acusaciones de “incumplimiento de promesas” y de despojo de contenidos sustanciales, que las desnaturalizan como regímenes de convergencia entre igualdad y libertad. Es cierto, nuestras democracias son modestas y no nos satisfacen plenamente, el problema es saber qué posición se puede adoptar frente a esos regímenes políticos. ¿Negamos su naturaleza democrática (y, por ende, consideramos que la opción democrática ha desaparecido) o bien la aceptamos y sostenemos que aún conservan cierta capacidad de perfectibilidad?
Sin duda, la democracia no puede ser sino objeto de interpelación. La experiencia histórica nos indica que la democracia es vulnerable, pues está hecha de deseos y de miedos. La producción de un orden deseado, que abre un horizonte de expectativas democráticas, será siempre una tarea inacabable, pero a la vez los miedos de la sociedad (inseguridad económica, incertidumbres sociales, temor al mañana) se hacen presentes a la hora de discutir el porvenir de las democracias. En esta alternancia de miedos y deseos se van conformando sucesivas cristalizaciones que dan secuencia a los procesos democráticos. La democracia será perfectible en la medida en que seamos conscientes del alcance de sus respuestas. El debate sigue abierto, y las experiencias posautoritarias no son concluyentes.
En las páginas que siguen trataré de examinar los dieciséis años de vida del régimen democrático que debuta a fines de 1983, teniendo en cuenta los logros obtenidos, los problemas presentes y las tareas pendientes. Una mirada histórica de las principales cuestiones asociadas a la democratización de la sociedad resulta de gran ayuda para efectuar un balance político de este tramo que se recorta entre el autoritarismo militar y un futuro abierto, que señala las enormes tareas irresueltas. ¿En qué punto se encuentra la democracia argentina?, ¿cuáles son los cambios más importantes que se han producido? Voy a desarrollar algunos puntos fundamentales que nos permiten resituar la trayectoria actual de nuestra democracia entre un pasado superable y un futuro desafiante.
1. La conquista de la legitimidad democrática
El proceso electoral del 24 de octubre revela la madurez que ha alcanzado el principio de legitimidad democrática y muestra la opción de los argentinos por un sistema de alternancia en el poder. En la Argentina de fin de siglo se ha legitimado un poder democrático[1]. Cuatro elecciones presidenciales consecutivas, desde el reestablecimiento de la democracia en 1983, avalan el crecimiento cívico de la sociedad. La experiencia del siglo XX nos ha enseñado, con nuestra historia repetida de fracasos (desobediencia de los militares al poder civil, proscripciones, fraude electoral y falta de alternancia) que la legitimación del poder político requiere tanto de instituciones estables como de la conformidad de la sociedad con las reglas de competencia pacífica, exigencias que otorgan validez a las actuaciones de ese poder.
Por eso, voy a caracterizar al período que se extiende entre 1930 y 1983 como de prelegitimidad[2] democrática, lapso en el cual ni los civiles ni los militares fueron totalmente respetuosos de las reglas de sucesión del poder establecidas en la Constitución Nacional. A partir del golpe de 1930 la legitimidad democrática se constituirá en el problema permanente de la Argentina contemporánea[3]. Atrás ha quedado nuestra primera forma efectivamente democrática, una democracia de corta duración que se instaura entre 1916 y 1930. Durante dieciocho años la competencia por el poder es abierta y pacífica, pero no se logra establecer un sistema alternancia. Un período muy breve, en el contorno de un universo complejo que descansa en continuidades profundas, no permite, por cierto, fortalecer a las instituciones democráticas ni crear un sistema de legitimidad en torno a ellas.
Según Guglielmo Ferrero[4], la prelegitimidad es un estado preparatorio de la legitimidad, y para pasar de un estado a otro hace falta, antes que nada, tiempo. Pero el factor tiempo por si sólo no es suficiente. Es lo que advierte el propio Ferrero cuando señala que la legitimidad únicamente puede alcanzar plena madurez si existe una creencia activa en su principio. De esta manera, la legitimidad política entendida como el derecho de gobernar[5] engloba las nociones de tiempo y creencia. De un tiempo histórico, empírico, representado por la sucesión de meses y años y de un acuerdo de los ciudadanos a aceptar una autoridad política. Sin el consentimiento de los gobernados no se puede establecer una relación de derecho. Ese consentimiento, que se desarrolla en el curso de la historia, interviene en la creación de la legitimidad. A la vez, es el factor tiempo el que se encarga de completar y verificar la legitimidad de un orden político y de sus instituciones, es la forma de probar, a través de la práctica, la consistencia del deber de obediencia a la Constitución.
La democracia como poder legítimo sólo se consolida a través de la sucesión de los años, tiempo en el cual se debe asegurar que los gobernantes y gobernados acepten por igual (en tanto seres convencidos) el principio de la soberanía popular. Linz, que ha estudiado como pocos la vinculación entre democracia y tiempo, insiste en la construcción de instituciones duraderas, no totalmente ad hoc[6]. Constant, por su parte, en relación al problema de la arbitrariedad, nos dice que las instituciones políticas son contratos[7]. Como es sabido, todo contrato requiere el consentimiento de las partes y cualquier institución, por más legítima que sea, necesita tiempo para afirmarse y poder demostrar en los hechos un funcionamiento estable. Precisamente, lo que ha prevalecido entre los argentinos es una historia de sospechas y desencuentros de gobernantes y gobernados con sus instituciones democráticas.
Tanto el consentimiento como la ley son condiciones necesarias de la legitimidad política. Es por eso que la legitimidad no se reduce a legalidad, ni a puro consentimiento. La ley y el consentimiento intervienen, por tanto, en el proceso de construcción de la legitimidad. La experiencia argentina posterior a los años treinta ha demostrado que la Ley Suprema, que establece las reglas de competencia pacífica por el poder, fue insuficiente para asegurar por sí misma gobiernos legítimos y durables. Los comportamientos pretorianos de la sociedad, las elecciones fraudulentas y las proscripciones políticas a lo largo del siglo XX revelan la poca convicción de ciudadanos y dirigentes sobre el derecho de gobernar de las instituciones democráticas. Es aquí donde se pone en evidencia que esas reglas formales no se legitiman per se, automáticamente, sino sobre la base de un acuerdo que otorga validez a esos procedimientos e instituciones. A causa del débil reconocimiento a la ley y a sus instituciones, se conformó en el tiempo una cultura democrática inconsistente que, sin duda, se ha modificado a partir de 1983, como se verá más abajo.
¿Cuándo un gobierno es legítimo? Según Ferrero[8], cuando el poder es conferido y ejercido de acuerdo con las reglas de sucesión aceptadas por todos sin discusión, tanto por el gobierno que las debe respetar como por aquellos que las deben obedecer. Habíamos sugerido también que el consentimiento que prestan los gobernados permitía establecer una relación de derecho. Justamente, Habermas[9] -citando a Hannah Arendt- considera que el poder polítíco es una “fuerza autorizada” que se manifiesta en la creación de derecho legítimo y en la construcción de instituciones. La generación de derecho legítimo -que organiza la dominación política y legitima el poder de coacción- debe estar acompañada de la convicción de los ciudadanos de su validez. En esta dirección recuerda Derrida que el derecho es siempre una fuerza autorizada, una fuerza que se justifica o que está justificada al aplicarse[10].
La idea que sostengo es que entre 1930 y 1983 no se pudo crear en nuestro país un sistema de legitimación del poder. En otras palabras, un poder regulado y encuadrado por un vínculo jurídico-institucional reconocido y aceptado por todos, que justifica el derecho legítimo y autoriza a tomar decisiones vinculantes para la sociedad. A riesgo de parecer insistente, el poder legítimo es también generado por la confianza de los ciudadanos en el accionar de la ley y en el comportamiento público de los dirigentes. La confianza -como factor cultural- crea fuertes vínculos sociales, que producen efectos sobre la estabilidad de las instituciones y el poder. Por eso, la continuidad de la democracia reposa en la confianza acordada por los ciudadanos a un poder político que consideran una fuerza autorizada o, quizá también, una “autoridad justificada”[11] y no tan sólo legal. Es decir, el poder legítimo es la fuerza institucionalizada y aceptada en derecho[12]. Ahora bien, un sistema político como el argentino que entre 1916 y 1983 se ha desplazado sin cesar entre momentos de legitimidad y de ilegitimidad democrática, no ha podido, naturalmente, fortalecer la creencia efectiva en la Constitución Nacional, ni ha podido crear en tantas décadas de historia institucional un poder democrático legítimo, en torno a las reglas pacíficas de sucesión del poder, la libertad de sufragio y la soberanía popular.
A pesar de las marcas de nuestra historia, ¿se puede hablar hoy de un poder democrático legítimo? Pareciera que desde 1983 un poder con esas características se ha instalado entre nosotros. Este es el dato central, cuyo significado histórico explica la clausura del período de prelegitimidad que transcurre entre 1930 y 1983 y señala el nacimiento de una era en la cual la “legitimidad es el reconocimiento del derecho de gobernar”[13]. ¿Cuáles son las razones del cambio? Aunque subsisten ciertos rasgos preocupantes, una transformación profunda se ha operado en nuestra cultura política a través del rechazo al autoritarismo militar y la inequívoca defensa de los gobernantes y gobernados al sistema democrático. La mejor prueba de esta afirmación se encuentra en el momento de la entrega anticipada del mando constitucional del presidente Alfonsín en 1989. Más allá de la crisis económica y del colapso hiperinflacionario, que genera el descontrol de la economía, los argentinos pudieron en ese trance distinguir entre la legitimidad del gobierno y la legitimidad del sistema. Ni los ciudadanos ni los dirigentes pensaron, como antaño, en los militares como alternativa de poder. En esto radica el éxito de la transición política.
Con toda razón escribe Gauchet que “la democracia es experiencia e historia”, la democracia se desarrolla y transforma en el tiempo[14]. Las sociedades aprenden de las experiencias concretas, y hay dos hechos trágicos de la historia de las últimas décadas que dejan sus enseñanzas en la vida política de los argentinos: la dictadura militar de 1976-1983 y la hiperinflación de 1989-90.La primera enseñó a valorar la permanencia de la democracia y la segunda a valorar la importancia de la estabilidad monetaria[15]. La legitimidad de la democracia argentina procede de razones inseparables: la profunda decepción que provoca el régimen militar de 1976 (no sólo por la derrota de Malvinas) y el inestimable -y a la vez duro- proceso de aprendizaje democrático que transcurre entre 1983 y 1999. En estos breves pero intensos años, cargados de dificultades económicas y sociales, los argentinos pudieron demostrar su adhesión a la democracia como forma de gobierno. Si la legitimidad política es definida como el derecho de gobernar (y el concepto presupone, según Coicaud, tres condiciones complementarias: consentimiento, valores y conformidad a la ley), la “justificación simultánea del poder y la obediencia”[16] queda siempre asociada a la conformidad de los procedimientos democráticos proclamados por las leyes, así como también a la aceptación de sus instituciones. Esta es la transformación de fondo que ha tenido lugar en nuestra sociedad.
2. Hacia un sistema de alternancia
La alternancia es un elemento constitutivo de la democracia. Todos sabemos que la democracia no es posible sin el rol de la oposición y sin la presencia activa de los ciudadanos. Pero esto no es suficiente. Para no quedarse a mitad de camino y evitar tropiezos, ella necesita de la posibilidad de la alternancia entre los actores políticos, y de un sistema jurídico en el cual los preceptos constitucionales (que se refieren a los modos de sucesión del poder) desalienten en lugar de favorecer las ambiciones hegemónicas. Un régimen de competencia partidario debería estimular la rotación de los partidos en el poder, con el definido propósito de anular las voluntades hegemónicas que siempre tienden a fragmentar y debilitar la oposición. En este sentido, la alternancia es un problema tanto de los ciudadanos, capaces de optar, como de los partidos que deben ofrecer alternativas creíbles. Un sistema de alternancia, entonces, es aquel en el cual dos o más fuerzas o coaliciones en competencia pueden rotar en el ejercicio del poder según las oscilaciones del voto de una franja importante del electorado que se inclina por un lado o por el otro, variando conforme a las circunstancias. De ahí que la conformación de un sistema semejante describe apropiadamente el grado de madurez política de los ciudadanos de un país.
La Argentina se halla en los umbrales de un cambio cualitativo en el sistema de competencia partidario. La falta de una tradición de alternancia ha privado a los ciudadanos de valiosas experiencias de aprendizaje democrático. Las señas de esa historia son las que hoy nos indican una marcha cuidadosa en terrenos desconocidos, pues si no existe tal tradición es porque ha prevalecido en nuestra práctica política una firme ambición hegemónica que dominó a gobiernos civiles y militares. No obstante, la experiencia democrática de estos dieciseis años ha revelado hechos desconocidos para la política argentina. El triunfo de Alfonsín en 1983 señala la novedosa derrota del justicialismo en elecciones libres y sin proscripciones, en tanto en 1989, por primera vez en nuestra historia,un gobierno democrático transfiere el poder por vía del sufragio universal a un partido de la oposición. Ello constituye un hito significativo que indica nuestra primera alternancia en elecciones nacionales. La segunda alternancia tuvo lugar el 10 de diciembre de 1999 cuando la Alianza asumió el poder que dejó el justicialismo. Pero este hecho contiene a la vez otro rasgo inédito: por primera vez el peronismo es apartado del poder mediante una competencia electoral. De esta manera, el sistema de alternancia se incorpora como un elemento constitutivo y esencial de la democracia argentina, reafirmación que requiere de una cultura política capaz de convicciones plurales y de adquisición de hábitos de alternancia en los que pueda apoyarse la construcción institucional, más allá de los indispensables y claros preceptos legales que desalienten, en lugar de favorecer, las ambiciones hegemónicas. Como destaca Linz, la lógica de la alternancia permite la rendición de cuentas por políticas implementadas y la generación de expectativas para que actores importantes permanezcan en el juego democrático[17].
Pero la concreción de una segunda alternancia en la Argentina estuvo asociada asimismo a la idea de coalición. Más allá de ser una buena propuesta para obtener mayoría, un esquema semejante puede contribuir a institucionalizar la democracia, a reducir los contenidos hegemónicos de la política, en la medida en que toda coalición implica concesiones y reconocimientos recíprocos que abren espacios donde el poder es compartido. En la Argentina, sin embargo, la continuidad de una estrategia de coalición nos presenta dudas. Por un lado, las experiencias de este tipo no forman parte de nuestra tradición política y, por otro, la derrota electoral de Fernández Meijide en la provincia de Buenos Aires debilita las fuerzas del Frepaso. Precisamente, uno de los riesgos por el que puede atravesar la Alianza es la pretensión de hegemonía que puede aparecer en algunos lugares del radicalismo. Ese será un excelente momento para demostrar la fortaleza de las convicciones aliancistas.
3. El momento Menem
Uno de los problemas centrales de los procesos de transición, advierte Dahrendorf[18], es la incompatibilidad entre las escalas de tiempo de las reformas políticas y económicas, y donde cada una amenaza a la otra. Los cambios políticos pueden realizarse en unos meses, en cambio, las reformas económicas necesitan años y deben atravesar inevitablemente por un “valle de lágrimas”. Pero ambos procesos deberían ponerse en marcha al mismo tiempo, cosa que no ocurre en todos los casos, y aunque ello sea deseable no siempre es posible[19]. El caso argentino es un buen ejemplo de la imposible simultaneidad de las reformas. Por un lado, el gobierno de Alfonsín, instalando la democracia y, por el otro, el gobierno de Menem, imponiendo las reformas económicas. A pesar del retraso temporal entre ambas reformas, lo que interesa es conocer el grado de interdependencia de ambos procesos, de manera especial la gravitación que tiene la reforma económica en la consolidación de la democracia.
El presidente Alfonsín que lidera la transición política tiene el mérito de haber establecido el imperio de la ley, el ejercicio de las libertades políticas y civiles, y haber realizado el histórico juzgamiento de los miembros de las tres primeras Juntas Militares. Los ciudadanos y dirigentes demuestran su apego a la democracia como forma de gobierno. Pero, en el transcurso de su mandato, Alfonsín deja sin resolver dos cuestiones fundamentales para la estabilidad de la democracia: por un lado, la subordinación total de las fuerzas armadas al poder civil y, por otro, la estabilidad y reforma de la economía.
De las tareas inconclusas, se tendrá que hacer cargo el presidente Menem, en la segunda fase del proceso de transición. El problema político es resuelto rápidamente mediante un doble juego de indultos. En primer lugar, los que se conocieron el 7 de octubre de 1989 y, en segundo lugar, los que se anunciaron el 29 de diciembre de 1990. De esta manera, se cierra el ciclo de las sublevaciones militares y se clausura la posibilidad de proseguir con los juicios y de mantener en firme las sentencias condenatorias de los responsables por la violación de los derechos humanos. De aquí en adelante sobreviene la tranquilidad en el campo militar. Antes de iniciar la transición económica, Carlos Menem completa la transición política. La subordinación del poder militar al civil era una condición necesaria para completar el proceso de transición política.
La transición económica, por el contrario, demanda un severo proceso de ajuste estructural y de reforma del Estado, medidas que se prolongan en el tiempo. Aunque la cuestión económica fue resuelta con éxito desde el punto de vista de la estabilidad monetaria y del equilibrio de las principales variables macroeconómicas, surgieron otros problemas derivados de la aplicación de un programa neoliberal y de un estilo político poco respetuoso de la división de poderes y de la moral pública. La solución impostergable de estos problemas se trasladan al gobierno de la Alianza. Los éxitos alcanzados en la economía argentina durante la administración de Menem no ocultan los efectos de una pesada herencia vinculada con su reducida competitividad, la fragilidad fiscal y financiera y la baja rentabilidad de importantes sectores, especialmente el de los productores de bienes transables.
El proceso de transición ha dejado, pues, otra enseñanza central para la vida de los argentinos: la importancia de la estabilidad de la moneda en la gobernabilidad política y en la reafirmación de la democracia. Sólo me voy a detener en este aspecto que considero fundamental resaltar en el segundo tramo de la transición. En efecto, al replantear los términos de la transición democrática, el gobierno de Carlos Menem ha suscitado interesantes debates académicos y políticos[20]. Hay una sólida interpretación sobre la contribución de ese gobierno a la consolidación de la democracia a partir de la conexión que se establece entre gobernabilidad económica y legitimidad democrática. En el contexto de emergencia, el presidente Menem asegura la estabilidad de la democracia mediante la estabilidad de la moneda y el equilibrio de ciertas variables macroeconómicas. La mayoría de los autores señala el desacuerdo que se produce entre la reafirmación de la democracia, que se obtiene a partir de la gobernabilidad económica, y las deficiencias institucionales, que genera una política de corte decisionista. A la vez que la gobernabilidad económica convalida la democracia, el poder “delegado” de Menem no contribuye a respetar y perfeccionar las instituciones públicas. ¿Cómo explicar, entonces, esa contradicción? He ahí el centro del debate. ¿Es posible consolidar la democracia con inestabilidad monetaria y desorden fiscal?, ¿es posible atribuir cualidades institucionalizantes a la estabilidad monetaria? Estas son algunas de las preguntas que busco responder con estas reflexiones.
Hubo una fase de la transición en la cual la estabilidad y continuidad de la democracia estuvo en manos, como pocas veces, de la capacidad del gobierno de restaurar la confianza en la moneda (en base a la paridad peso-dólar) y de poner fin, por este medio, al descontrol económico. Ese fue el triunfo de Menem, y ese su momento. Frente a la emergencia económica de 1989-1990 logra que la sociedad permanezca cohesionada cumpliendo, finalmente, con uno de los objetivos de todo Estado. Hay un “sentido de la responsabilidad” que emerge de su liderazgo y que da cuenta de una crisis que parece poner en juego los fundamentos mismos de la sociedad, con sus intereses materiales, institucionales y morales.Se podría conceptualizar ese momento diciendo que es el tiempo en el cual sólo existe “la incesante tentativa de permanecer estable frente un flujo de acontecimientos destructores”[21]. Pero para hacer justicia, los méritos obtenidos por la estabilidad monetaria deben ser compartidos por el ex ministro de economía Domingo Cavallo. Según Dahrendorf[22] los procesos de transformación exitosos en todos los países necesitaron de dos líderes, uno político y otro económico. Los reformadores económicos recibieron la cobertura política de los lideres gubernamentales. En la Argentina fueron Menem y Cavallo.
Lo que ha demostrado la transición argentina, entonces, es el rol de la moneda en el afianzamiento de la democracia. El dinero -junto al poder administrativo y la solidaridad- es un elemento de cohesión social[23], y fuente de seguridad. La estabilidad de la moneda ha sido un factor constitutivo de la gobernabilidad económica, en la segunda etapa de la transición. En otras palabras, la estabilidad de la moneda es parte integrante del proceso de consolidación democrática. La moneda cumple, de esta manera, una función de regulación al asegurar la articulación entre orden económico y orden político[24]. Por estas razones, no se podría pensar por separado la estabilidad de la democracia de la estabilidad de la moneda, ya que ambos dominios quedan vinculados de una forma nueva y con un dinamismo diferente en las democracias emergentes. Cuando la economía se desordena y la moneda pierde su valor, la convivencia pacífica de la sociedad se ve perturbada, las reglas del juego político civilizado se desajustan, haciéndose presente la amenaza de inestabilidad sistémica. Es aquí donde se exhibe con más claridad la interacción entre política y economía. La consolidación de la democracia depende también de una economía estable.
Al mismo tiempo que Menem asegura la estabilidad de la democracia con la estabilidad de la moneda, crea escenarios de conflicto que ponen en riesgo a la democracia por el aumento de los niveles de exclusión social, la desigualdad del ingreso, la concentración económica, los altos niveles de corrupción y las deficiencias institucionales que surgen de un estilo político hegemónico y decisionista. A pesar de que esta voluntad decisionista ha comprobado su capacidad de gobernar en períodos de emergencia, ella ha lesionado, y no sabemos hasta dónde, el armazón institucional de la democracia. En el medio de las tensiones entre gobernabilidad económica y debilidad institucional, saltan las dudas sobre las marcas que deja ese tramo de la historia en el futuro de la democracia.
4. La convivencia entre democracia y economía de mercado
En el término de una década ha tenido lugar la transición del autoritarismo a la democracia y la transición de una economía dirigida a una economía de mercado. Los cambios político-institucionales se iniciaron, pues, con la instalación de la democracia a fines de 1983, y los económicos con la reforma de 1989 y la ley de convertibilidad de 1991, que sientan las bases de un nuevo sistema económico. La dualidad del proceso de transición, que moviliza a las instituciones políticas y económicas, deriva en la democracia política y en la economía de mercado. Raúl Alfonsín y Carlos Menem, con estilos y conductas diferentes, han sido los artífices de las etapas fundacionales de la nueva democracia argentina. Sin los logros de la transición política las reformas económicas no hubieran sido posibles.
La experiencia internacional ha demostrado que la democracia únicamente se ha desarrollado en el ámbito de las economías capitalistas, sin embargo el capitalismo ha sobrevivido, en lugares y momentos históricos diversos, sin la presencia de la democracia. A partir de esto, deseo esbozar dos cuestiones. La primera, recordar una distinción básica: capitalismo y mercado no son la misma cosa. La confusión se origina, según Lindblom, porque bajo los auspicios del capitalismo el mecanismo de mercado se convirtió en un organizador en gran escala de la vida económica[25]. La segunda nos lleva a tener presente que la democracia no siempre triunfa en las economías de mercado, en algunas fracasa. ¿Cuál es la explicación? Tal vez habría que reiterar lo que decía Heilbroner en 1985: carecemos de una teoría general que nos dé una respuesta a ese interrogante[26].
La esclarecedora distinción -que mencioné anteriormente- fue establecida por Fernand Braudel. En rigor, el sistema de mercado es sólo una parte del capitalismo, pero no su totalidad[27], quizá por ello se podría aseverar, junto a Lindblom, que el mercado es un recurso que puede emplearse tanto en las economías planificadas como en las que no lo son, en el socialismo como en el capitalismo[28]. Los argentinos descubrimos en los últimos años a la democracia como orden político, pero sin prestar demasiada atención al valor que los mecanismos de mercado podían tener en el crecimiento de la economía, acaso más preocupados por entender, ante la presión de una fuerte corriente internacional, el surgimiento de un nuevo orden económico mundial al que había que integrarse. Entre las reformas económicas del presidente Menem, la estabilidad de la moneda es la que ha generado mayor adhesión, mucho más que la idea de economía de mercado. Hasta la fecha ésta sigue siendo una propuesta resistida en buena parte del pensamiento progresista.
Es por eso que la distinción entre capitalismo y mercado, entre economía de mercado y sociedad de mercado, resulta pertinente frente a la ortodoxia liberal y frente a la estricta visión de los planificadores. En este debate, mis objeciones no están dirigidas a los mecanismos de mercado sino al proyecto de un mercado autorregulador, a la idea del mercado gobernando a la sociedad[29]. La desintegración de la sociedad de mercado en 1930, a la que hacía referencia Karl Polanyi en 1944, no significó de manera alguna la desaparición de los mercados. El problema de los que no aceptamos la idea de una sociedad de mercado consiste en encontrar un reequilibrio entre Estado y mercado para permitir que las sociedades liberen aquellas energías que sean capaces de impulsar un ancho desarrollo económico, político y cultural, donde continuamente se resguarde una adecuada articulación entre libertad e igualdad. La experiencia soviética es determinante en cuanto a la intención de suprimir los mercados en sociedades mercantiles. Así como los mecanismos de mercado no consienten ser abolidos, tampoco el Estado puede ser retirado totalmente de la economía.
Luego del fracaso de los países comunistas, la democracia y el mercado se quedaron sin rivales. Es innegable que la economía de mercado se ha impuesto y que la democracia parece expandirse en el mundo. Al mismo tiempo que los proyectos de ajuste estructural de los años ochenta ponían en marcha una economía abierta clausuraban naturalmente el largo ciclo de las economías dirigidas. No obstante, lo que se ha puesto en claro en los años noventa son los límites y riesgos de una estrategia económica basada en la dinámica exclusiva del mercado. De ahí el intento de recuperación del Estado. Las consecuencias económico-sociales del ajuste neoliberal ortodoxo han favorecido el giro hacia una mayor participación del Estado, aunque el mismo no alcance los niveles de antaño[30]. A pesar de los imprescindibles intentos de reconstitución del Estado, como ocurre actualmente en algunos países de Europa, no hay probabilidades de retorno al intervencionismo. Se trata de averiguar cómo se construye una economía de mercado coordinada (la denominación la tomo de Eric Verdier) -diferente tanto de una economía regulada por el Estado como de una economía de mercado neoliberal- en la cual la regulación social repose en una visión integral y articulada entre la acción estatal y el libre mercado. Para expresarlo con palabras de Patrick Viveret[31]: el mercado es un espacio necesariamente regulado por la política y el derecho para permitir a los actores entrar en “competencia” (de com “juntos” y petere “ir hacia”), es decir, literalmente, “ir juntos hacia”.
El poder legítimo que se ha instalado en la Argentina es el resultado de la combinación de democracia política y economía de mercado. Al final del doble proceso de transición, nuestro país ha logrado constituir un marco institucional adecuado que puede favorecer la expansión de la economía. Como bien remarca Cortés Conde las causas de la declinación de la economía argentina deben buscarse más en la falta de marcos institucionales eficientes que en los propios problemas inherentes a ella[32]. Los países avanzados crecieron, precisamente, a la luz de sistemas institucionales que fijaron reglas y acuerdos de convivencia social que permitieron el progreso de la economía.
Durante mucho tiempo la democracia y el capitalismo (como orden económico-social) marcharon en la Argentina por senderos diferentes o, en el mejor de los casos, sus lugares de encuentros fueron ocasionales. Los cincuenta años de inestabilidad política y los veinte años de bajo desempeño económico que sólo mejoraron en la última década del siglo XX, son hechos históricos a tener en cuenta a la hora de explicar la creación de un poder legítimo, reconocido y aceptado por todos, de un poder capaz de ofrecer un marco institucional adecuado para el crecimiento económico. Cortés Conde[33] subraya que no existe en la Argentina un patrón lineal de crecimiento (esto es, auges y depresiones cíclicas alrededor de una línea de tendencia), sino más bien cambios de tendencias (1875-1912, 1912-1927, 1927-1947, 1947-1975), en cuyo interior coexisten fases, períodos de rápido crecimiento hasta llegar a las caídas y lentas recuperaciones. A las irrupciones de crecimiento que culminaron en 1913, 1947 y 1974, le siguieron las caídas y las fases de recuperación lenta. En la opinión de este autor, la evolución de la economía argentina en el siglo XX se caracteriza por la ruptura de tendencias y la desaceleración del crecimiento.
Con esto quiero decir que la eficacia de un sistema institucional, así como también la vigencia del Estado de derecho, es un componente indispensable de la construcción de una economía de alto desempeño, capaz de dar cuenta de las expectativas de la sociedad. Desde otra dimensión, se valora el papel y la importancia de una democracia estable en la resolución de los problemas del desarrollo o, como sugiere el título de un artículo de Adam Przerworski, “Una mejor democracia, una mejor economía”[34]. Aunque democracia y economía de mercado son términos compatibles, no estaría de más remarcar que sin un mínimo de igualdad social se hace muy difícil una convivencia armónica y fecunda para los ciudadanos.
Al final del proceso de transición en la Argentina, la democracia y la economía de mercado, en una combinación inédita, deberán convivir buscando fórmulas de acción que favorezcan la continuidad de un poder legítimo, la igualdad social y un crecimiento sostenido. En este sentido, y aunque en el mundo se ha impuesto la economía de mercado, de lo que se trata -insistimos- es de discutir un reequilibrio entre Estado y mercado, luego de la declinación del período de ajuste estructural liderado por el neoliberalismo ortodoxo. Esta situación permite un giro favorable hacia una mayor participación del Estado, aunque la misma no alcance los niveles de antaño. A pesar de la necesaria reconstitución estatal, no hay probabilidades ni es conveniente el retorno al viejo intervencionismo. En este nuevo escenario hay que revisar la relación entre economía y política.
5. La relación entre democracia y Estado de derecho
Voy a iniciar el tema -vinculado a lo que discutimos sobre poder legítimo- con una cita de Habermas. El filósofo alemán llama la atención sobre la “interna conexión del derecho con el poder político” [35], es decir, alude a la constitución recíproca de ambos términos. Al mismo tiempo que el derecho confiere forma jurídica al poder político, otorgándole un carácter obligatorio, del poder político deriva la obligatoriedad de la forma jurídica. En otras palabras, el poder político produce el derecho como orden coactivo, pero, a la vez, el derecho justifica el poder político. Del enlace conceptual entre derecho y poder político resulta una más amplia necesidad de legitimación, es decir, la necesidad de canalizar en términos jurídicos el poder estatal de sanción. Esta es la idea del Estado de derecho. Las decisiones obligatorias no sólo deben revestir la forma jurídica sino que también deben ser “autorizadas” mediante derecho legítimo. De esta manera, el poder político es constituido en términos de Estado de derecho. “No es la forma jurídica como tal la que legitima el ejercicio de la dominación política, sino sólo la vinculación al derecho legitimamente constituido” [36].
En esta perspectiva, me interesa llegar ahora a la conexión entre democracia y Estado de derecho. La democracia organiza un sistema de competencia pacífica del poder, que se rige por la regla de la mayoría fundada en el procedimiento del sufragio universal. El Estado de derecho, en cambio, organiza un sistema de garantías de las libertades individuales, que fija límites al ejercicio arbitrario del poder público, mediante la sujeción al imperio de la ley y el respeto a la división de poderes. Lo que asoma en la fórmula Estado democrático de derecho es una complementariedad entre ambos términos, aunque sus principios, como veremos más adelante, puedan entrar en algún momento en contradicción. El Estado democrático de derecho no es más que la expresión de la conjunción entre competencia electoral y constitucionalización del poder, entre un poder fundado en la soberanía popular y un Estado sometido a un sistema de derecho.
En un país como el nuestro, sin una firme tradición político-liberal, se han presentado dos problemas conexos que surgen de nuestras propias valoraciones colectivas: el exiguo respeto a la ley y la incomprensión de la relación exacta entre democracia y Estado de derecho. Ambos problemas se sitúan en el interior de la compleja interacción entre poder político y derecho.
El primero -ya fue considerado en el primer parágrafo- se expresa en la falta de entendimiento de que un gobierno legítimo no puede resultar más que de la conformidad de los ciudadanos y dirigentes sobre la validez de las reglas del procedimiento constitucional. Como un ejemplo reciente de pérdida de legitimidad (y de manipulación) de las instituciones, baste recordar la designación en noviembre de 1998 de dos senadores justicialistas por Chaco y Corrientes sin el respeto a los procedimientos establecidos por la Carta Magna. Una vez más, la completa aplicación de la Constitución es la mejor garantía de seguridad de los principios que representan el fundamento de la democracia y que otorgan legitimidad a las instituciones.
El segundo revela la equívoca recepción que ha tenido la Constitución como principio ordenador tanto de la democracia como del Estado de derecho. La Constitución Nacional no sólo contiene los principios fundamentales de la democracia sino también los del Estado de derecho, y entre ambas instituciones se establece una relación de complemento. En estos últimos años, la acción del gobierno de Menem fue preparando un camino resbaladizo para el porvenir del Estado de derecho, las instituciones y la cultura política democrática. La insensatez de las ambiciones de perpetuidad del presidente Menem y la forma en que el Partido Justicialista dirime sus conflictos internos -trasladándolos al orden institucional-, acorralan a la sociedad detrás de un problema sistémico: la ruptura de los fundamentos del Estado de derecho. La propuesta reeleccionista del gobierno nacional[37] puso en contradicción los principios inherentes a la democracia y al Estado de derecho (el principio de la mayoría y el gobierno de la ley) al sostener que la Constitución de 1994 proscribe al presidente Menem, negándole la posibilidad de postularse a una nueva candidatura, cuando -según esa propuesta- la mayoría de los ciudadanos se inclina a favor de la misma. Frente a este conflicto de principios, la voluntad del pueblo debe ser respetada. De esta manera, conforme a esa posición, el derecho no se ajusta a los deseos de la mayoría, esto es, a la democracia. No hay que olvidar, como enseña Linz, que la democracia es un gobierno pro tempore, elemento esencial que la distingue de otros tipos de régimen[38]. El riesgo evidente es el sometimiento del derecho a los imperativos de la política. La concepción de poder de Menem, en el marco de su liderazgo político, lo discuto en otro punto.
Tales pretensiones impulsaron al gobierno de Carlos Menem a desconocer que las normas de la Constitución ordenan el campo de acción de las voluntades mayoritarias. Es aquí, precisamente, donde se plantea la adecuada relación que debe prevalecer entre democracia y Estado de derecho. El Estado de derecho, o el gobierno de la ley, se establece en interés de los derechos de los ciudadanos, y tiene por fin especial defenderlos y preservarlos contra la arbitrariedad de la autoridad estatal[39]. El principio de la mayoría debe respetar las libertades individuales y el imperio de la ley. A pesar de esto, no existe incompatibilidad entre ambos principios; entre el poder político y el derecho hay una relación complementaria. Un régimen democrático, de base mayoritaria, no debería ser en absoluto incompatible con la vigencia del Estado de derecho. Así, el triunfo aplastante de un candidato sobre otro no tiene porqué contradecir el respeto a la minoría ni violentar la esencia del gobierno de la ley.
En el ejemplo de la reelección, la voluntad de la mayoría no debería violentar, en ningún caso, las barreras legales impuestas por la Ley Suprema con la intención de evitar el ejercicio arbitrario y abusivo del poder. Mientras Menem asegura la continuidad de la competencia electoral, limpia y plural, en un marco general de libertades, niega, a la vez, la independencia del poder judicial, esquiva (según las relaciones de fuerza) al parlamento y menosprecia los sistemas de control, elementos estos constitutivos del Estado de derecho. Tal vez, el momento más difícil del Estado de derecho transcurrió durante la época de las fuertes presiones ejercidas sobre el más alto tribunal de justicia con la intención de hacer realidad los sueños recurrentes de perpetuidad de Carlos Menem. ¿Podría haberse estabilizado un régimen democrático bajo el persistente asedio al Estado de derecho?
6. Concentración de poder y cultura política
El debate planteado en el punto anterior presenta múltiples aristas, una de ellas -la que me interesa poner de relieve- gira en torno a dos conceptos de poder. Una concepción de poder absoluto, sin límites, desregulado, y otra concepción de poder limitado a la norma suprema. La democracia sólo puede ser concebida como un gobierno limitado, en donde el poder político es moderado por la ley. Precisamente, el poder legítimo es un poder regulado y autorizado por la ley. En la realidad, sin embargo, estos modelos de poder aparecen muchas veces combinados y no en estados puros. En situaciones de crisis la esfera de la decisión política se agranda en el interior del Estado de derecho en detrimento de las atribuciones del poder legislativo y de los controles institucionales, sin caer necesariamente en una concepción de poder absoluto. Así, la autoridad del Estado -en reconocimiento de una realidad- es convocada a mantener o a restablecer el orden ante situaciones de descontrol. Es allí donde entran en conflicto dos elementos constitutivos de la autoridad estatal: la norma jurídica y la decisión política, la norma que regula y encuadra al poder y la capacidad fáctica de la autoridad política de imponer sus decisiones.
El debate permanente en torno al decisionismo político se explica por el contexto de una época, como la actual, que puede ser caracterizado por las transformaciones estructurales de la sociedad y la economía, la crisis de la política y la reducción del poder del parlamento al simple papel de contra-poder, desvirtuándose con ello la clásica teoría democrática moderna. Consecuentemente, el órgano ejecutivo se ha transformado -como alguien ha dicho- en Poder Decisivo (en el sentido de preponderante y no en el sentido schmittiano). En América Latina este poder “decisivo” se acentúa por la fuerza de dos tradiciones: la presencia de fuertes sistemas presidencialistas y la generación de líderes plebiscitarios, que en algunos casos han dado origen, según ciertas opiniones, a “liderazgos de crisis” (Menem, Fujimori) que dominan la escena política.
La construcción de un poder democrático en la Argentina ha estado atravesada por una tendencia a la concentración del poder y por las ambiciones de perpetuidad de muchos gobernantes militares y civiles. No hay que olvidar que la voluntad de poder y la cultura política están fuertemente entrelazadas. La concentración del poder, decía Russell, ha sido siempre deseada por los gobernantes y no siempre ha sido resistida por los gobernados[40]. Sin esa contraposición, se puede desarrollar, entonces, una concepción de poder que en su configuración involucre tanto a los representantes como a los representados. Si la tentación hegemónica y la concentración constituyen los rasgos típicos de una determinada concepción de poder, interesa saber entonces cuál es el lugar exacto de los gobernados para descifrar la verdadera naturaleza de esa concepción. Si los ciudadanos creen en ese poder (representado y concentrado en la figura del Presidente civil o militar), y si todo poder produce efectos, no se puede soslayar el papel de la cultura política[41] en su constitución, en cuanto el poder también se fundamenta y despliega en un escenario de relaciones simbólicas.
Es sabido que los procesos de transformación no son lineales, por eso: ¿hasta dónde los cambios favorables en la cultura política de los años ochenta y noventa han podido borrar las marcas de nuestra historia? Pensemos en la larga tradición hegemónica que recorre nuestra historia. Más allá de que la mayoría de los ciudadanos, según las encuestas, rechazaba el proyecto reelecionista del presidente Menem, el hecho de que el tema haya ocupado el espacio que logró en los medios de comunicación, impulsado por los funcionarios del gobierno nacional, gobernadores de provincias peronistas y dirigentes del partido justicialista, aceptado por muchos ciudadanos, y por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, es en sí mismo preocupante para el desarrollo de una cultura política democrática. Creo que este debate habría sido impensable en una democracia estable con instituciones sólidas. El peligro residiría, precisamente, en un pasado, no totalmente superado, que puede volverse presente.
¿Qué tipo de poder configuró el presidente Menem durante sus 10 años de gobierno? La respuesta está vinculada con la discusión sobre la naturaleza de la democracia argentina. Este debate se inscribe en otro más amplio que abarca a las democracias emergentes de los países de América Latina y del Este. Para Guillermo O’Donnell[42] se ha constituido un tipo de democracia, con un peculiar perfil, que no encuadra en el clásico modelo de democracia representativa, y que adquiere la forma de regímenes duraderos no institucionalizados, a los cuales denomina democracias delegativas. En réplica a O’Donnell, algunos autores como Juan Linz[43], Stepan y Skach[44] consideran que las características de la democracia delegativa tienen mucho de común con las patologías del sistema presidencial.
En el caso argentino, la hipótesis de O’Donnell ha dado lugar a un interesante debate sobre la experiencia presidencial de Carlos Menem[45]. En mi opinión, el proceso de democratización tuvo lugar en un delicado contexto de ajuste estructural, de reforma del Estado, de control fiscal, de privatizaciones, y con la limitación impuesta por una voluminosa deuda externa. Mi hipótesis es que el proceso de reformas estructurales sólo fue posible mediante la aplicación de medidas de emergencia. La reforma del Estado, como parte de ese proceso, se efectúa bajo el signo de la emergencia.
Desde esta perspectiva es posible comprender que la salida a la crisis hiperinflacionaria de 1989/1990 haya exigido poderes excepcionales, ante la urgente necesidad de producir cambios estructurales, para poder afrontar los problemas de ingobernabilidad económica. Los márgenes de autonomización del ejecutivo se justifican por la declaración de emergencia o excepcionalidad. Justamente, la concentración de poder nace de esa declaración. El poder legislativo transfiere competencias al poder ejecutivo mediante la sanción de las leyes de “Emergencia económica y social” y de “Reforma del Estado” de 1989/1990, haciéndose uso de la figura de la delegación legislativa y, a la vez, el poder ejecutivo ejercita facultades legislativas mediante la utilización abusiva de los decretos de necesidad y urgencia. Ambas medidas de emergencia fueron incorporadas más tarde a la Constitución de 1994.
Lo cierto es que las reformas estructurales fueron llevadas a cabo por medio de la delegación legislativa. En una situación de crisis lo que hizo el parlamento argentino fue fortalecer al poder ejecutivo para la aplicación de leyes fundamentales. Ante una acción parlamentaria considerada como lenta e ineficaz para un contexto de emergencia, la legislación delegada introduce cambios importantes en la dinámica del poder al transferir competencias y resaltar el liderazgo político del presidente constitucional. Hay aquí una transferencia consciente de poder con la finalidad de otorgar libertad de movimiento al ejecutivo para acabar con la crisis[46]. La delegación legislativa no es una institución desconocida para el orden jurídico argentino, aunque recién con la reforma de 1994 tenga una disposición expresa en la Constitución. Es una medida de emergencia que se aplica desde hace ciento cuarenta años, por lo que la parte sustancial del sistema jurídico argentino está asentado sobre la base de esa figura[47]. Pareciera, entonces, que nuestro sistema constitucional ha convivido permanentemente con esa institución y con la idea de gobierno de crisis, originada por la emergencia política o la emergencia económica.
En consecuencia, el gobierno de Menem exigió poderes excepcionales, que afectaron la división de poderes y esquivaron los sistemas de control, para encarar las innovaciones de la economía y la reforma del Estado que los cambios de época imponían. Se abre, por ende, una zona de tensión en el sistema institucional entre dos términos de una ecuación que no siempre coinciden: la crisis -que busca una respuesta-, y la norma -que busca su aplicación. Aquí, aparece una tensión no resuelta entre decisionismo y constitucionalismo, entre decisionismo y parlamentarismo[48]. A pesar de sus pretensiones decisionistas, el Estado de Menem no es un Estado hobbesiano dotado de una autoridad absoluta, es un Estado limitado por normas que buscan respuestas en una situación de crisis, obligado a estirar y fortalecer al máximo su autoridad -hasta llevarla a las fronteras del autoritaritarismo- para poder controlar la emergencia.
Por consiguiente, el decisionismo atribuido con frecuencia al presidente Menem no es el decisionismo clásico que postula Carl Schmitt. En la democracia argentina, no se suspende el Estado de derecho para abrir paso a la pura decisión, a una decisión incondicionada, que no razona, no discute, ni se justifica. La lógica decisionista de Carlos Menem no está vinculada a situaciones imprevistas en el ordenamiento jurídico que ponen en peligro la continuidad del Estado, lo que sería el caso excepcional, sino a la necesidad de obtener poderes de excepción para imponer reformas estructurales que responden a una determinada racionalidad económica. Ella está condicionada por la vigencia de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. No obstante, a lo largo de diez años (1989/1999), la lógica decisionista del poder ejecutivo fue permanentemente activada, tanto en la excepción como en la normalidad, hasta casi convertirse en un “poder por decreto”. Se transforma en regla lo que debería ser una excepción.
Pero la legitimidad del poder de Menem se funda, además, en un liderazgo carismático (en crisis al final de su mandato a medida que las acciones de gobierno pierden eficacia), que no es incompatible con los procedimientos electorales de la democracia liberal, por lo que cabe la pregunta de si no es posible la calificación de “democracia liberal plebiscitaria”[49]. Una vasta literatura ha dado respuesta a este interrogante (Schumpeter, Sartori, Dahl). No hay incompatibilidad entre liderazgo y democracia, lo importante es saber distinguir entre un liderazgo democrático y un liderazgo autoritario o totalitario (una cosa es Churchill, Roosevelt o De Gaulle y otra Hitler, Mussolini y Stalin). Aunque las democracias emergentes están enfrentadas a nuevas dificultades, no pueden escapar al desafío planteado por Weber a las sociedades de masas: el componente inevitablemente plebiscitario de las democracias modernas, condenadas, por ello, a oscilar entre la dominación burocrática y la dominación plebiscitaria[50]. Es cierto que en Max Weber la legitimidad política tiene un carácter racional (creencia en la legalidad) y un carácter carismático (fe en las cualidades extraordinarias de una persona). El peligro consiste en que en nombre de la necesidad histórica el lider carismático adopte una pose decisionista, considerándose con la capacidad suficiente para determinar unilateralmente lo que es bueno para la sociedad en esas circunstancias. En una tensión permanente se desenvuelven las democracias contemporáneas que comprenden, por un lado, la inevitabilidad de la concentración y personalización del poder (sobre todo en momentos de crisis) y, por otro, el deseo de evitar con el imperio de la ley el reino incontrolado del poder.
Con la finalidad de concluir los comentarios sobre la discusión de la concentración de poder en Menem, voy a agregar que tal concentración se vio favorecida por la reunión de cuatro elementos:1) una sólida demanda de orden económico de la sociedad, 2) un liderazgo plebiscitario vinculado básicamente a un liderazgo de capacidad de gobierno, 3) una cultura política propensa a “delegar” el poder sin retener responsabilidad por las consecuencias derivadas de esa delegación, 4) una firme tradición presidencialista de nuestro sistema político. En estas circunstancias hay que prevenir ciertos peligros. ¿Cómo “domar” el poder? En términos muy globales (sin la intención de ensayar una respuesta rápida a una cuestión tan compleja), se puede remarcar que el ejercicio del poder político que opera sobre el escenario de la democracia debe estar siempre vinculado al derecho legítimo, en virtud de que ese poder -como se ha visto- está conformado en términos de Estado de derecho, de donde surge la posibilidad de diluir el poder en razón. No cabe duda, hay que evitar los abusos del poder, y en esta perspectiva la tradición constitucionalista liberal ofrece una buena salida, aunque su visión sea insuficiente. En efecto, la democracia no se agota con el derecho y las reglas de procedimiento, su dinámica exige la participación activa de los ciudadanos en el debate público, sin que ello implique negar el rol del saber especializado, en tanto expresión de cierta racionalidad.
7. Los nuevos tiempos de la política y la democracia
El 24 de octubre de 1999 fue percibido por muchos como el punto de partida de una renovación de la política. Es cierto, hay hechos nuevos en la política democrática que anticipan otras oportunidades: la posibilidad de la alternancia, el fin de los estilos hegemónicos, una transición del poder ordenada como nunca, un cambio institucional con reglas claras y estables, que frenó los sobresaltos políticos y económicos de antaño, la nueva convivencia en el poder a través de un pluralismo desconocido y un clima favorable a la reconstitución del Estado.
En verdad, la política argentina no deja de sorprender. Al mismo tiempo que el candidato del justicialismo es derrotado en las urnas a nivel nacional, la sociedad no entrega todo el poder a la oposición. Ello implica un cambio político y no es una mala idea que surge de la propia independencia de un sector del electorado. Un partido hegemónico impide, finalmente, la rotación del poder. En el plano nacional, la Alianza ha obtenido un triunfo contundente, pero deberá gobernar un país con las principales provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba) en manos del justicialismo. Si a ello se suma el control del Senado por el peronismo y una Corte Suprema integrada por una “mayoría automática”, es evidente que el partido justicialista conserva una buena cuota de poder.
Esa situación no llamaría la atención en otros lugares. En los sistemas políticos maduros, como el de Estados Unidos, el poder presidencial puede coexistir con un Parlamento opositor. También es el caso de Francia donde se habla de cohabitación para describir un fenómeno en el cual el presidente pertenece a un partido y el primer ministro a otro, por haber podido reunir una mayoría parlamentaria. La paridad de poder obliga a entablar negociaciones permanentes con la finalidad de articular consensos y asegurar la gobernabilidad.
En nuestro país, luego de la victoria del 24 de octubre se puede recurrir a la idea de cohabitación, para designar la distribución de poder entre el gobierno y la oposición. Un esquema semejante, desconocido en nuestra tradición política, presenta dudas. Ellas tienen que ver con la idea de “empate”, con el bloqueo de los poderes y las consiguientes dificultades para gobernar. Para destrabar el bloqueo, la Alianza se verá obligada a extender el campo de sus aliados a través de negociaciones permanentes. Un equilibrio de poder entre dos grandes fuerzas, en el marco inédito de una coalición gobernante, abre una zona acuerdos que pondrá en juego la responsabilidad y la madurez políticas tanto del gobierno como de la oposición.
El análisis de este punto nos reenvía a un tema fundamental de la política democrática contemporánea: el conflicto político. Este es uno de los elementos constitutivos de las relaciones sociales. Nuestras sociedades viven y permanecen en conflicto; están muy lejos de ser sociedades conciliadas. Una de las grandes competencias que divide a la sociedad es la referida al traspaso del poder político. Si no existen normas que regulen el desarrollo pacífico de esa competencia, la violencia política se instala abiertamente en la lucha por el poder. No en vano escribió Ferrero sobre la desigualdad de poder: “Entre todas las desigualdades humanas, ninguna es tan importante por sus consecuencias ni tiene tanta necesidad de justificarse ante la razón, como la establecida por el poder”[51]. Si bien el concepto de isocracia (igualdad de poder) integraba el universo igualitario de los griegos, la desigualdad en la distribución del poder existe desde los tiempos más remotos. Frente a este problema, la democracia liberal cuenta con una respuesta específica: define las reglas de sucesión pacífica del poder en base al principio de igualdad política, “un hombre, un voto”, por el que todos participan en la misma proporción de la selección del cuerpo político. Por establecer un método pacífico de sucesión del poder, la democracia se transforma de este modo en una causa universal. Aunque el procedimiento de selección de autoridades sea universalmente el mismo, ello no implica que todas las democracias sean iguales. La distinción radica en la diversidad de calidades: según el nivel de las instituciones, el “mayor acercamiento entre las exigencias de la moral y las de la política”[52], el respeto a la ley y a los acuerdos y la importancia conferida a los derechos humanos.
Otros conflictos de naturaleza diferente atraviesan también a la sociedad, dando muestra de la diversidad de órdenes y esferas de acción en que puede dividirse la vida colectiva: conflictos económicos, sociales, religiosos, de género, étnicos, etc. El principio de resolución de los conflictos es siempre el mismo: la utilización de medios pacíficos. Por eso la democracia es el régimen político que está en mejores condiciones de solucionar los problemas a través de acuerdos. Pero conviene aclarar que la democracia no es sólo consenso y negociación, el conflicto es también inherente a la política democrática. Una “democracia pluralista” tiene que dar cabida al disenso y a los diferentes intereses en lucha. En este sentido, la democracia está emplazada en un campo de tensiones entre consenso y disenso.
Una tarea fundamental de la política democrática, dice Chantal Mouffe[53], es crear instituciones que permitan transformar el antagonismo (relación con el enemigo) en agonismo (relación con el adversario). No hay que identificar al oponente como un enemigo al que se debe eliminar sino como un adversario de legítima existencia. Lo específico de la política democrática, agrega la autora, no es la superación de la oposición “ellos y nosotros”, sino la manera diferente en que es manejada, pues el objetivo de toda política democrática es establecer la unidad en un contexto de conflicto y diversidad. Efectivamente, como recuerda Aron[54], el juego político es agonal y se caracteriza precisamente por la imposición de reglas estrictas, dentro de las cuales deben permanecer los actores. El juego político de los hombres y de los partidos representa, añade Aron, la transformación constitucional de una rivalidad virtualmente violenta entre los candidatos al poder. Se desea a todas luces evitar que la competencia sea destructiva. En el caso argentino (a partir de la nueva experiencia de gobierno), el disenso entre los partidos y la oposición al gobierno, necesarios dentro de un proceso democrático, no puede dar lugar sin embargo a conductas que conduzcan a oposiciones desleales. La oposición no debería impedir que el gobierno cumpla con sus funciones, sin que por ello deje de ser exigente. Se requiere una oposición exigente pero leal, con un claro sentido de compromiso. Reconociendo esta dimensión agónica de la democracia, se podrá captar la amplitud de una tarea de gobierno que debe estar básicamente consagrada a la resolución pacífica de los conflictos.
El ciclo que se inaugura puede estimular también reformas en la política, en las instituciones y en la concepción de democracia. Para repensar la rehabilitación de la política en las sociedades contemporáneas, Cheresky[55] utiliza el concepto de innovación política. Si la política no es lo que fue (y me apropio del título de un trabajo de Lechner), si ya no se la puede concebir como “voluntad política radical ejecutora de alternativas completas de la sociedad”[56], ni se la puede considerar como expresión directa de reclamos sociales, lo que interesa saber es dónde se puede generar la innovación política. Cheresky considera que ella puede provenir de dos sedes tradicionales, en constante transformación: por un lado, los movimientos de opinión que se insertan en un nuevo escenario político caracterizado por la gravitación de los medios de comunicación y, por otro, el consenso que se ha organizado en torno a las principales áreas de las políticas económicas y sociales, luego del abandono de las identidades globales y permanentes en beneficio del líder-candidato. De esta manera, la política se convierte en mera gestión. No obstante, en la medida en que persiste la lucha por la representación, existe la posibilidad del antagonismo, que puede dar lugar a la transgresión del consenso. En consecuencia, la rehabilitación de la política -a partir de la propia clase política y la participación ciudadana- requiere la recreación de un escenario de conflictos y antagonismos, que descansa en un consenso fundamental sobre los principios del régimen democrático. Se podría añadir, entonces, que en esta incesante tensión entre consenso y disenso, entre comunicación y confrontación, se puede repensar los temas de la política, desplazando la dicotomía amigo/enemigo, pero aceptando la diversidad de intereses y concepciones como algo inherente y positivo para la democracia y no como un mal que debe ser suprimido.
Sobre la democracia, quiero señalar además que puede ser también interpretada a partir de la capacidad de los ciudadanos para controlar el poder. La democracia, en fin, puede ser definida desde la capacidad crítica de los ciudadanos (en tanto es un régimen fundado sobre la opinión) para juzgar la actuación de sus representantes y, de esta manera, poder fiscalizar el proceso de toma de decisiones y el resultado que el mismo genera. En cuanto a las instituciones, me interesa subrayar la importancia de los partidos políticos en el funcionamiento de la democracia. Ellos son una institución inseparable del fundamento mismo de la democracia[57]. La calidad de la democracia depende también de la calidad de los partidos. La democracia se perfecciona. La apuesta a su perfeccionamiento requiere la solidez de una línea de control de los ciudadanos sobre los poderes públicos y una mejor actuación de los partidos, muchas veces anquilosados en sus viejas formas de organización y en ciertas concepciones de la política que no se adaptan a los cambios de época.
Los desafíos para la Alianza no son pocos ni fáciles de resolver. De una coalición electoral exitosa, la Alianza debe convertirse en una coalición gobernante estable y competente, sobre todo porque en este tiempo han surgido nuevas demandas en la sociedad y ellas tienen que ver con la búsqueda de igualdad social, con los deseos de seguridad, con la eliminación de la corrupción y con la calidad de las instituciones públicas, especialmente con aquellas que imparten justicia. En estos reclamos se hallan los difíciles pero no imposibles avances de la democracia. A la vez que el presidente de la Rúa está obligado a ofrecer certezas en materia económica -por ejemplo manteniendo los bienes más preciados de la sociedad: el empleo, la estabilidad monetaria-, debe proveer a su gobierno de una identidad política a través de acciones positivas como lograron forjar, con todas las limitaciones y soluciones parciales, los gobiernos que le precedieron.
La experiencia democrática argentina pone al descubierto, entonces, un presente novedoso y plagado de desafíos. El perfeccionamiento del sistema democrático dependerá en buena medida de su capacidad para aprender del pasado y de las decisiones orientadas al futuro. Si se procede de forma coherente se obtendrán lecciones ejemplares del pasado y se podrán obtener ventajas reales para enfrentar el futuro. Aunque la democracia a veces decepciona, no hay que olvidar, como decía Aron, que ella es el único régimen que incita a los gobernados a protestar contra los gobernantes[58].
——————————————————————————–
* Ponencia presentada al II Simposio de investigadores de España y Argentina, “Los déficit de la democracia. Los problemas de la cultura política”, organizado por el Proyecto de Investigación “Régimen político y cultura política” de la Universidad Nacional de San Luis, los días 18 y 19 de noviembre de 1999.
** Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Director del Trabajo de Investigación “Régimen político y cultura política” de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales de la Universidad Nacional de San Luis.
[1] Esta definición es la consecuencia de la evolución de mis reflexiones, luego del proceso electoral del 24 de octubre, cuyos resultados nos permiten una mirada más integradora del período 1983-1999. En trabajos anteriores consideré que estaba pendiente de resolución la difícil tarea de fundar un poder legítimo.
[2] Aunque con modificaciones tomo la idea de prelegitimidad de Guglielmo Ferrero expuesta en su excelente obra El poder. Los genios invisibles de la ciudad, Inter-Americana, Buenos Aires, 1943, ps. 157/158, 212.
[3] Mis ideas acerca de los problemas de la legitimidad democrática en la Argentina están inspiradas en el pensamiento de Natalio Botana. De manera particular, sus contínuas referencias a Guglielmo Ferrero me llevaron a la lectura del historiador italiano. Para el desarrollo del concepto de cuasi legitimidad en Ferrero, y algunas consideraciones sobre la realidad argentina, véase Natalio Botana El siglo de la libertad y el miedo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1998 (Caps. IV y V).
[4] El poder. Los genios invisibles de la ciudad, Ob. Cit. p. 157-159.
[5] Es la definición de Jean-Marc Coicaud, véase Légitimité et politique, PUF, Paris, 1997.
[6] Juan J. Linz, “Las restricciones temporales de la democracia”, en Andrea Schedler y Javier Santiso (Comps.) Tiempo y democracia, Editorial Nueva sociedad, Caracas, 1999.
[7] Benjamin Constant, Escritos políticos (Principios de Política), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 184.
[8] El poder.Los genios invisibles de la ciudad, Ob. Cit., p. 35, 153/154, 193, 211.
[9] Jürgen Habermas, Facticidad y validez, Editorial Trotta, Madrid, 1998, Cap. IV, p. 215.
[10] Jacques Derrida, Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad”, Tecnos, Madrid, 1997, p. 15
[11] Jacques Derrida, al estudiar la relación entre poder, autoridad y violencia, subraya que la palabra alemana Gewalt significa, a la vez, violencia y poder legítimo, esto es, autoridad justificada. Véase su obra Fuerza de ley. El”fundamento místico de la autoridad” Ob. Cit.. En español no existe un término equivalente.
[12] Esta idea la tomo de una referencia a Pascal (Pensées, Oeuvres complètes, Le Seuil, Paris, 1963) que realiza Yves Charles Zarka en su obra Hobbes y el pensamiento político moderno, Herder, Barcelona, 1997.
[13] Jaen-Marc Coicaud, Légitimité et politique, Ob. Cit. p. 13.
[14] Marcel Gauchet, La Révolution des pouvoirs, Editions Gallimard, Paris, 1995, p. 22.
[15] Retomo las ideas que desarrollo junto a Osvaldo Iazzetta en “Los consensos adquiridos y la nueva agenda democrática”, en H. Quiroga y O. Iazzetta (Coordinadores), Hacia un nuevo consenso democrático, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 1997.
[16] Jean Marc Coicaud, Legitimité et politique, Ob. Cit., p. 13-14
[17] Juan J. Linz, “Las restricciones electorales de la democracia”, en Tiempo y democracia, Ob. Cit., p. 42.
[18] Ralf Dahrendorf, Reflexiones sobre la revolución en Europa, Emecé, Barcelona, 1991, ps. 92-138.
[19] Juan J. Linz y Alfred Stepan ponen en duda el supuesto de que es posible mejorar el desarrollo económico de forma simultánea con la instalación y legitimación de las instituciones democráticas. Véase su su trabajo “Hacia la consolidación de la democracia”, en Política, Nº2, 1996 Segundo Semestre, Paidos.
[20] Tal vez el trabajo que ha producido una renovación en ese debate sea el de Marcos Novaro y Vicente Palermo, en el cual los autores advierten -en una hipótesis original que nada contra la corriente- sobre las capacidades institucionalizantes del gobierno de Menem. Véase, Política y poder en el gobierno de Menem, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1996.
[21] Georges Navet, “La ciudad en conflicto”, en H.Quiroga, S. Villavicencio y P.Vermeren (Comps.), Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 1999, p. 176. Navet toma esta idea de Pocock cuando define el “momento Maquiavelo”.
[22] Ralf Dahrendorf, Reflexiones sobre la revolución en Europa, Ob. Cit.
[23] Cf. Jürgen Habermas, Más allá del Estado nacional, (Las hipotecas de la restauración de Adenauer), Editorial Trotta, Madrid, 1997, p. 114,
[24] Cf. Bruno Théret, “Souveraineté et légitimité de la monnaie. Monnaie et impôt”, en Souveraineté, et légitimité de la monnaie, sous la direction de Michel Aglietta et André Orléan. Cahiers Finances, Ethique. Confiance/Association d’Economie Financière, Paris, 1995.
[25] Charles E. Lindblom, “Redescubrimiento del mercado” (1966), en Ch. Lindblom Democracia y sistema de mercado, FCE, México, 1999, p. 125-126. Me baso en este autor para hablar de mecanismos de mercado.
[26] Robert L. Heilbroner, Naturaleza y lógica del capitalismo, Península, Barcelona, 1990, p. 109-110.
[27] Esa es la opinión que Robert Heilbroner vierte en su libro El capitalismo del siglo XXI, Península, Barcelona, 1996, especialmente en el cap. 4.
[28] Charles E. Lindblom, “El redescubrimiento del mercado” (1966), Ob. Cit., p. 126.
[29] Desarrollo estas ideas en mi trabajo “Mercado y solidaridad social. Reflexiones a partir de la crisis del Estado de bienestar”, en Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral, Nº 1, 1991, 2do semestre, Universidad Nacional del Litoral.
[30] Véase las recomendaciones del Banco Mundial en su Informe de 1997:El Estado en un mundo en transformación.Washington, EE.UU.
[31] “Agir dans la mondialisation”. Entretien avec Patrick Viveret, en Esprit, Nº 226, Paris, Novembre 1996.
[32] Roberto Cortés Conde, Progreso y declinación de la economía argentina, FCE, Buenos aires, 1998.
[33] Roberto Cortés Conde, La economía argentina en el largo plazo, Editorial Sudamercana, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 1997.
[34] Publicado en Claves, Nª70, Madrid, marzo 1997.
[35] Jürgen Habermas, Facticidad y validez, Ob. Cit. cap. IV.
[36] Idem. 202.
[37] Sobre el particular, véase Carlos Strasser “Reforma y reelección. La onda reeleccionista y la argumentación democrática”, en Agora.Cuadernos de Estudios Políticos ,Nº 8, Buenos Aires, Verano del 1998.
[38] Juan J.Linz, “Las restricciones temporales de la democracia”, en Tiempo y democracia, Ob. Cit.
[39] Cf. Raymond Carré de Malberg, Teoría General del Estado, FCE, UNAM, México 1998, ps. 222/227, 437/461.
[40] Bertrand Russsell, El poder en los hombres y en los pueblos, Losada, Buenos Aires, 1953, ps. 126-127
[41] Se la podría definir como un universo simbólico de creencias, costumbres y fenómenos políticos que comparten los miembros de una sociedad. La definición de cultura como “universo simbólico” pertenece a Ernest Cassirer, referencia que he tomado del libro de Hans-Georg Gadamer Elogio de la teoría, Península, Barcelona, 1993, p. 16. Coherente con su pensamiento, Cassirer considera que en vez de definir al hombre como animal rationale habría que definirlo como animal symbolicum, en Ensaio sobre o Homem. Introduçao a uma filosofia da cultura humana, Martin Fontes, Sao Paulo, 1994, p. 50.
[42] Guillermo O`Donnell, “¿Democracia delegativa?”, en Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Buenos Aires, 1997.
[43] Juan J. Linz, “Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Qué diferencia implica?”, en J.J.Linz y Arturo Valenzuela (Comps.) La crisis del presidencialismo. 1. Perspectivas comparadas, Alianza, Madrid, 1997.
[44] Alfred Stepan y Cindy Skach, “Presidencialismo y parlamentarismo en perspectiva comparada”, en J.J.Linz y A. Valenzuela, La crisis del presidencialismo. 1. Perspectivas comparadas, Ob. Cit.
[45] Por ejemplo, los textos de Isidoro Cheresky, “Poder presidencial limitado y oposición activa como requisitos de la democracia”, en Estudios Sociales. Revista Universitaria Semeestral,Nº 13, Segundo semestre 1997, Universidad Nacional del Litorial, y de Juan Carlos Torre, “América Latina: o governo da democracia en tempos difíceis”, en Estado, mercado e democracia, Lourdes Sola (organizadora), Paz e Terra, Brasil, 1993.
[46] Cf. Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1964, cap. VII.
[47] Cf. Alberto B. Bianchi, “La delegación legislativa”, en La Nación, 11/8/99; del mismo autor se puede consultar su libro Dinámica del Estado de Derecho. La seguridad jurídica ante las emergencias, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1996.
[48] Una discusión interesante del constitucionalismo liberal a partir de Weber y Schmitt se halla en Rune Slagstad, “El constitucionalismo liberal y sus críticos: Carl Schmitt y Max Wber”, en Jon Elster y Rune Slagstad Constitucionalismo y democracia, FCE, México, 1999.
[49] Para una discusión sobre plebiscito y democracia, y democracia liberal plebiscitaria, véase Angelo Panebianco, El precio de la libertad, Losada, Buenos Aires, 1999.
[50] Remito al examen interesante de la democracia plebiscitaria en Max Weber que aparece en el libro de Ives Sintomer, La démocratie impossible? Poltique et modernité chez Weber et Habermas, La Découverte, Paris, 1999.
[51] Guglielmo Ferrero, El poder. Los genios invisibles de la ciudad, Ob. Cip. 35.
[52] Norberto Bobbio, Elogio de la templanza, Temas de Hoy, Madrid, 1997, p. 152, con excelentes trabajos sobre la relación entre ética y política.
[53] Chantal Mouffe, El retorno de lo político, Paidos, Buenos Aires, 1999.
[54] Raymond Aron, Ensayo sobre las libertades, Alianza, México, 1991, p. 82.
[55] Véase Isidoro Cheresky, La innovación política, Eudeba, Buenos Aires, 1999, en especial el capítulo que lleva el título del libro.
[56] Idem, p. 24
[57] Raymond Aron, Introducción a la filosofía política, Paidos, Barcelona, 1999, p 45.
[58] Idem p. 92.