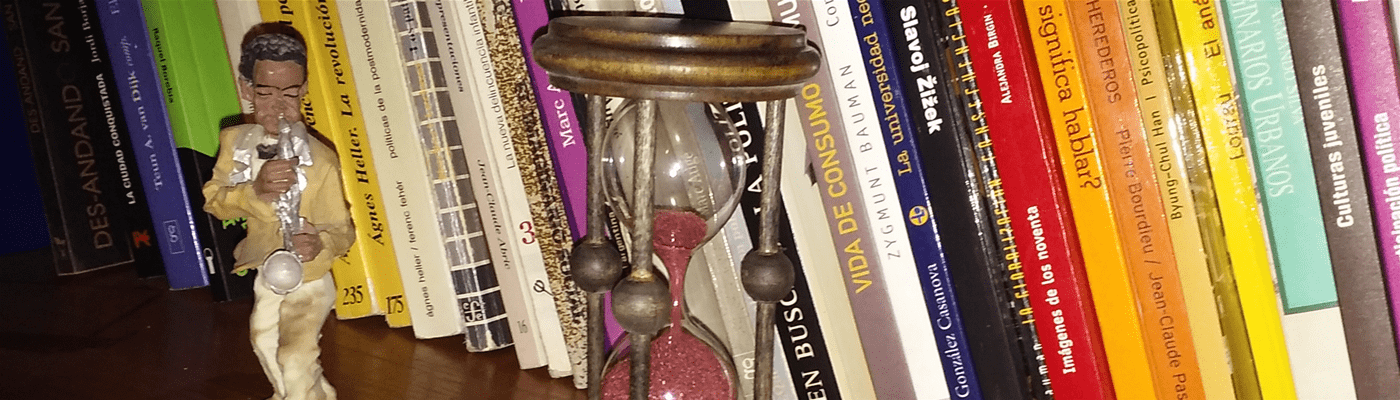Hugo Quiroga.
Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario.
Investigador del Consejo de Investigaciones de la misma Universidad.
La preocupación por el porvenir de nuestras democracias ha ocupado insistentemente el pensamiento de la mayoría de los estudiosos de América Latina, en los últimos años. Ya en la mitad de la década del noventa se pueden observar condiciones económicas y sociales cada vez más desfavorables para la estabilidad de nuestros países. En algunos casos con porcentajes tan altos de exclusión social que hasta se podría llegar a dudar de la existencia de democracia, si ésta es concebida -en la forma en que lo he hecho en otra parte [1]- como un gobierno de inclusión tanto política como social. Las grandes masas de desocupados y el ensanchamiento de los márgenes de pobreza, así como las particularidades que esta última adquiere en el contexto actual, plantean peligrosas tensiones a la gobernabilidad democrática. Nadie ignora que el fenómeno de la exclusión es una amenaza constante para la estabilidad política en países poco desarrollados, con escasa tradición liberal y con débil nivel de institucionalización.
Aunque la preocupación general por América Latina existe, el presente texto toma como eje el proceso de recuperación de la democracia en Argentina que se inicia el 10 de diciembre de 1983. Entre la necesidad de consolidar el régimen político democrático y las impostergables reformas sociales irán apareciendo los desafíos de nuestra sociedad. La hipótesis que deseo formular es que la restaurada democracia argentina -con un pasado político entrecortado- no podrá estabilizarse con tantas sobrecargas de demandas y exigencias sociales, si no es dable cambiar la idea que lleva a la sociedad a identificar democracia con gobierno y con bienestar económico [2], y si, además, no se tiene en cuenta en la búsqueda de un orden democrático perdurable el peso de la historia.
1. La difícil institucionalización
Crear instituciones -y afianzarlas- es una tarea difícil, como lo confirman las marcas de nuestra propia historia política. Veamos rápidamente cuán ardua ella ha sido. Comencemos por preguntar: ¿cuál fue el momento fundador de la democracia argentina? Entre 1880 y 1912 hay un empuje inicial hacia la democracia, que debe ser analizado como un extenso período de gestación que culmina con la sanción de la ley Sáenz Peña de 1912, que consagra el sufragio universal, secreto y obligatorio.[3] Un régimen conservador, como el instalado en aquél período, que practicaba elecciones restringidas (sangrientas, fraudulentas y venales), en el marco de instituciones y procedimientos sospechados, fue paradójicamente el germen de la democracia.
En consecuencia,una democracia de corta duración -nuestra primera forma efectivamente democrática- se instaura entre 1912 y 1930, poniendo fin a un estilo de sufragio tutelado y a técnicas de control clientelar, que amplía el nivel de participación política, mediante el ejercicio de elecciones libres, plurales y competitivas.[4] Durante dieciocho años la competencia por el poder permanece abierta, aunque no se logre establecer en ese tiempo un verdadero sistema de alternancia. Un período muy breve, en el contorno de un universo complejo que descansa en continuidades profundas, no puede fortalecer, entonces, las instituciones democráticas ni crear un sistema de legitimidad en torno a ellas. A partir del golpe de 1930 la legitimidad democrática se constituirá en el problema permanente de la Argentina contemporánea.El período que sigue implicará un rotundo retroceso desde el punto de vista político-institucional para el orden democrático liberal naciente, cuyos efectos se trasladarán hasta el presente demostrando la realidad de la interconexión de los procesos.
El déficit más remarcable, entonces, de nuestra cultura política radica -a pesar de ser la Argentina un país en donde la Constitución acumula legitimidad ascendente entre 1862 y 1930 [5]- en la inexistencia de una tradición institucional capaz de generar respeto y reconocimiento a las reglas fundamentales de procedimientos y a las instituciones por ellas establecidas. Al nacer de las entrañas de un régimen político de participación restringida, la democracia aquí no es ajena a las realidades y condiciones de su pasado inmediato, es decir, de un orden conservador que la origina y la condiciona pero que, a su vez, termina siendo transformado por ella. Antes que una ruptura total prevalece un proceso de continuidad y discontinuidad entre ambos regímenes constitucionales (el de participación restringida y el de participación ampliada). Hay, entonces, un complejo recorrido político-institucional que, al atravesar diversos territorios y momentos, comunica la «proto democracia» con la democracia. En efecto, se instala en la Argentina moderna que nace en 1880 una específica matriz política y cultural, con un fuerte rasgo conservador aunque no excluyente de otras tradiciones, en cuyo interior se desarrolla el proceso anterior y el posterior a 1912.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los cambios en la cultura política [6] de una sociedad no se producen, en general, tan abruptamente. Como bien señala Lechner una cultura democrática es el resultado de un proceso histórico que requiere de un tiempo para que se desarrollen costumbres y creencias en las que pueda apoyarse la construcción institucional. Así, agrega, la legitimidad de las instituciones democráticas supone la maduración de una cultura democrática que, a su vez, supone el funcionamiento duradero de las instituciones.[7] En la reciprocidad de este juego, nuestra democracia entrecortada no fue capaz de consolidar, en el período que transcurre entre 1912 y 1983, una cultura política que la sostuviese. De ahí también los desafíos para el nuevo período que comienza en 1983.
En conclusión: pretorianismo [8], escasa competencia entre partidos y rotación del poder entre civiles y militares son los elementos que caracterizan, pues, a la vida política argentina entre 1930 y 1983. En este período se suceden regímenes militares diferentes (que emergen de seis golpes de estado) alternados con regímenes civiles nacidos de la proscripción del radicalismo primero y del peronismo después y de actos electorales fraudulentos. Una línea comunicante de pretensiones hegemónicas de distintos signos, como la que notoriamente instala el peronismo en 1946, atraviesa estas diferentes etapas. Los partidos políticos argentinos, en lugar de expresar rechazo, han compartido con los militares el protagonismo reservado solamente a las estructuras partidarias dentro de un orden democrático. Unos y otros se han proclamado fuente de autoridad y han ejercido el poder. En este universo, lo político no ha podido instalarse en su especificidad y, ante la debilidad de los partidos, las corporaciones fueron ocupando los espacios cedidos.
2. Legitimidad democrática y legitimidad autoritaria
La fragilidad de nuestro pasado democrático repercute en la capacidad actual del sistema político para crear mejores condiciones de estabilidad. De tal modo, la crisis de legitimidad democrática abierta en 1930 ha puesto en evidencia la poca creencia de ciudadanos y dirigentes en sus valores. Aceptar la índole de las sucesivas crisis por la que ha atravesado esa legitimidad es el paso inicial de un largo camino de superación de las imperfecciones de la democracia argentina. Lo que se ha construido, en fin, hasta el presente no es más que una democracia intermitente que, al no haber podido resolver las persistentes tensiones entre legalidad y legitimidad, ha generado en la sociedad una cultura institucional precaria, que impregna todavía el sentir y la práctica de nuestra vida colectiva. Esa cultura se asienta en la poca confianza depositada en las instituciones democráticas. Lo que ha prevalecido entre nosotros es una historia de sospechas y desencuentros de gobernantes y gobernados con sus instituciones.
En efecto, la experiencia argentina posterior a los años 30 ha demostrado que la ley -la Constitución Nacional que establece las reglas de procedimiento para la sucesión del poder- fue insuficiente para considerar a la democracia como legítima. Los comportamientos pretorianos de la sociedad a lo largo del siglo revelan la poca intensidad de las convicciones de los ciudadanos sobre la legitimidad de las instituciones democráticas. Así, con el auspicio inicial que recibe el golpe de 1976, el principio de legitimidad parece impugnar al de legalidad, ambos conceptos -en ese contexto- se remiten mutuamente sin llegar a coincidir. La dictadura de 1976 no se ampara, por supuesto, en la legalidad constitucional que ha transgredido sino en la conformidad de la mayoría de los ciudadanos que toma distancia de esa legalidad para homologar la intervención y reconocer el título justificante invocado por los militares, título que no está fundado jurídicamente. Sin embargo, un gobierno legítimo por la adhesión recibida en sus comienzos, aunque ilegal, fue incapaz de transformar con su actuación -tal como se lo propuso- la precaria e incierta legitimidad autoritaria en una legitimidad estable y permanente. El régimen militar, en su corta historia, conquistó y perdió reconocimiento.
Finalmente, ¿cuál es el grado de reconocimiento que las reglas de procedimiento han generado entre dirigentes y dirigidos a lo largo de la historia argentina? Es aquí donde se pone en evidencia que dichas reglas, en tanto formales, no se legitiman per se, automáticamente, sino en el contexto de un sistema de justificación del poder que merezca una adhesión general.[9] Es decir, se legitiman sobre la base del acuerdo que otorga validez a esos procedimientos. La aceptación de las reglas formales, dice Offe, no depende de lo que ellas son sino de las consecuencias o probables resultados de su aplicación.[10] Por ejemplo, el fin del pretorianismo en Argentina no dependerá tanto de las bondades del art. 36 [11] de la reforma constitucional de 1994 -el cual, aunque destinado a la defensa de la Carta Magna necesita como toda regla formal ser legitimado, esto es,reconocido, luego de su sanción-, cuanto de los cambios de comportamiento en los ciudadanos y los partidos. ¿Cuál es si no la enseñanza que nos ha dejado la experiencia de transgresiones hechas a la Constitución Nacional durante tanto tiempo?
3. Los obstáculos para la estabilidad
La estabilidad [12] de esta joven democracia no es separable de la dinámica de un doble juego de obstáculos. En primer lugar, los que se instalan en nuestra cultura política y se relacionan tanto con la debilidad en el reconocimiento de las instituciones democráticas (es aquí donde hay que registrar especialmente las marcas de nuestra historia) como con la errónea identificación entre democracia y gobierno. En segundo lugar, los de índole social vinculados al desempeño económico, lo que puede llevar, además, a la falsa creencia de que las instituciones democráticas liberan automáticamente las fuerzas económicas [13] en la dirección del crecimiento. No se trata de estipular «pre-condiciones» rígidas para la consolidación de la democracia, sino, por el contrario, de pensar -como indica Hirschman- «las maneras por las cuales la democracia puede sobrevivir y fortalecerse ante, y a pesar de, una serie de situaciones adversas».[14]
En las sociedades democráticas resulta, a veces, difícil distinguir entre la adhesión al gobierno y la adhesión al régimen, tanto más en los sistemas presidencialistas que en los parlamentarios.[15] La ventaja de estos últimos, al ubicar al parlamento como la única institución legitimada democráticamente, es la de permitir el reemplazo de un gobierno en crisis -cuya autoridad siempre deriva del parlamento- sin afectar al sistema democrático. La situación es diferente en los sistemas presidencialistas que se basan en un principio opuesto de elección directa del Poder Ejecutivo por el electorado. En los hechos, estos tipos ideales presentan variaciones considerables como es el caso argentino, que desde 1930 hasta 1983 se ha regido por un sistema político pretoriano, el cual ha aceptado la participación de los militares en el ejercicio directo del poder.
En los hechos se ve la conveniencia de establecer la diferencia, como lo hace Linz, entre la legitimidad del sistema y la legitimidad del gobierno.[16] En las democracias estables, la legitimidad del gobierno o de apoyo varía de intensidad sin que se modifique el convencimiento de la sociedad en la legitimidad de las reglas de sucesión del poder, es decir, en la legitimidad del sistema. Por el contrario, en las democracias inestables, el riesgo de confusión de ambos tipos de legitimidad está siempre presente. Huntington ha dicho con exactitud que la estabilidad de la democracia depende, también, de la capacidad de la sociedad de distinguir entre el apoyo al sistema y el apoyo al gobierno.[17] En otras palabras, el malestar con el gobierno no debe ser identificado con el mecanismo de selección de las autoridades democráticas. La historia nos ha demostrado que los militares argentinos sólo vuelven las armas contra los gobiernos constitucionales cuando comprueban la falta de fe de la sociedad tanto en la legitimidad del sistema como en la legitimidad del gobierno. El derrocamiento de Isabel Perón en 1976 constituye el mejor ejemplo.
4. Los años noventa
Con la discusión de estos elementos podríamos mirar más de cerca la situación de Argentina en los años noventa. Pero, previamente y en un plano más general, cabe subrayar que nadie mejor que Natalio Botana ha llamado la atención sobre las raíces profundas de la tradición hegemónica que, instalada en la historia argentina de los siglos XIX y XX, se inscribe en las ambiciones de los que ejercieron el poder tanto desde gobiernos civiles como militares, sin que esas pretensiones, finalmente, hubieran podido configurar regímenes estables. Montado en esa oscura tradición, que además ha atravesado modelos económicos diversos, el presidente Menem -otra vez desde el peronismo- revela un estilo político hegemónico, que pone al desnudo su indiscutible voluntad de ejercer continuamente el poder y fragmentar a la oposición. La amenaza de un estilo político semejante es que impide, o cuando menos retrasa, la consolidación de reglas institucionales fuertes, reconocidas y aceptadas por todos.
Volviendo hacia atrás, el derrumbe de la dictadura militar en 1983 permite a la sociedad argentina ingresar en el nuevo período democrático con un horizonte de esperanza que la moviliza tras la prosecución de dos grandes propósitos: la regeneración del sistema institucional y la reorganización de la economía. En efecto, ¿qué esperaba la gente de la democracia en 1983? Sin duda, esperaba una vida en libertad, en paz, digna, con trabajo y en crecimiento. Ahora bien, analicemos brevemente el destino de los propósitos antes aludidos en el curso de los gobiernos democráticos posteriores a 1983.
En primer lugar, el gobierno de Alfonsín intentó sin éxito sortear la imprescindible institucionalización de la democracia, en un momento en que las fuerzas armadas -aún afectadas por la peor de sus crisis a causa de la derrota de Malvinas y del fracaso de la gestión militar-, se resistían y se indignaban frente a los pedidos de saneamiento del poder civil. Ello le impidió encarar con más fuerza y comodidad la no menos imprescindible reestructuración económica, que lo inhabilita para continuar en el ejercicio del poder. El corolario fue la crisis de gobernabilidad y la pérdida de legitimidad del primer gobierno democrático posautoritario, que ingresa en un proceso progresivo de rigidez, del que no podrá salir, hasta llegar al descontrol provocado por situaciones hiperinflacionarias y anómicas, que lo obligan a adelantar la entrega del mando constitucional. Con todo, el legado principal de ese gobierno será el apego de los ciudadanos -y de los partidos- a las instituciones democráticas.
Es indudable que las transformaciones más significativas de nuestra vida colectiva se están llevando a cabo desde 1989 por el gobierno del presidente Menem. En primer lugar, con el frustrado golpe militar de 1990 se cierra el ciclo de sublevaciones militares iniciado en 1987 por un sector del ejército. De esta manera, las fuerzas residuales del viejo orden autoritario que desestabilizaban a la democracia parecen ahora someterse a las leyes del nuevo orden. En segundo lugar, hay que advertir cómo ha descendido el nivel de institucionalización de la democracia logrado por el gobierno de Alfonsín, cuando desde el actual estilo político hegemónico se realza desmedidamente la figura presidencial, se desdeña al parlamento, se gobierna con decretos de necesidad y urgencia, se desmantela el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y se violenta la ineluctable autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Pocas veces, como ahora, la justicia ha dependido tanto de las conveniencias del poder, hasta el punto de que se diluye como espacio simbólico de imparcialidad. Finalmente, otro rasgo que tampoco favorece al proceso de consolidación democrático: la corrupción en escalas muy elevadas, como existe hoy en la Argentina, corroborada o no en tribunales, es un factor de deslegitimación tanto de las instituciones como de los funcionarios y dirigentes.
Sin embargo, hay que hacer hincapié en que Carlos Menem ha encarado con más éxito que su antecesor las transformaciones de la economía. Ahora bien, el proceso de reconversión en la Argentina sólo ha podido llevarse a cabo mediante medidas de emergencia que otorgaron poderes excepcionales al presidente y alteraron el regular funcionamiento del Estado de derecho. Bajo la definición de un contexto de emergencia, el gobierno nacional ha instalado en la agenda de los años 90 -con el apoyo de los medios y favorecido además por la desorientación general de la oposición- un fuerte debate en torno a dos temas fundamentales para el acontecer de la sociedad argentina: la reforma del Estado y la estabilidad económica.[18] Ambos temas se vinculan íntimamente a uno de los objetivos más anhelados -y tal vez ésa fue la gran apuesta gubernamental- por los gobiernos de todos los signos políticos: el control fiscal. No obstante los éxitos obtenidos en esa materia entre 1991 y 1994, comienza a evidenciarse una tendencia que puede marcar la reaparición de una situación estructural.[19] Así, desde el tercer trimestre de 1994 hasta el presente, es decir, en un período de casi dos años, se constata un déficit crónico que pone en duda la continuidad del equilibrio fiscal. El agravamiento del desequilibrio se produce en el primer semestre de 1996 cuando el sector público registra en ese tiempo un déficit que estaba previsto para todo el año. De ahí las nuevas medidas de ajuste fiscal del ministro de economía Roque Fernández.
Aunque el gobierno de Carlos Menem no ha definido un programa de largo plazo, ha alcanzado por cierto algunos logros, como el de la estabilidad, que ha evitado el escenario de caos de los álgidos momentos de la hiperinflación de 1989/1990 que originaron los «estallidos sociales», es decir, ha evitado la inmersión tan temida del país en el estado de naturaleza hobbesiano. El éxito, por ende, de algunos indicadores económicos ha conferido legitimidad a la acción de gobierno. La demanda de estabilidad económica, que aumenta con posterioridad al proceso hiperinflacionario, ha sido satisfecha. Con la profundización del ajuste, ¿paradójicamente?, se han ganado elecciones. Se han conquistado votos más que por la promesa del gasto público social por la efectiva garantía de la estabilidad y el equilibrio fiscal.
No obstante, un profundo y extenso malestar asoma en el terreno económico-social que descubre sus causas en el desempleo de largo plazo, la marginación y el temor al mañana. Los argentinos tienen dificultad para controlar el presente y más aún para imaginar el futuro. Queda, en fin, pendiente de satisfacción una intensa demanda de seguridad social (en el sentido de protección) ante el desamparo que acarrea la crisis de las instituciones que garantizan la constitución y reconstitución de los vínculos de integración social. Mientras se mantiene asegurada la estabilidad económica, se agrava la inseguridad social por la dinámica del desempleo y por la evolución desfavorable de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
5. Palabras finales
La permanente apelación a situaciónes de emergencia [20] -concepto éste ambiguo cuando no se trata de guerra o de peligro inminente de quiebre institucional- ha conducido al gobierno de Carlos Menem a una inquietante concentración de poderes. La excesiva utilización de medidas de emergencia para resolver situaciones de crisis que no ponen en riesgo la existencia del orden constitucional revela una tendencia a convertir en regla lo que debería ser una mera excepción.
Demasidados interrogantes quedan, entonces, flotando en el futuro de la democracia argentina. Su estabilidad se halla amenazada por diversos factores: 1) de orden político-cultural (la poca confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, la identificación de gobierno con democracia,la voluntad hegemónica de los partidos y dirigentes), 2) de orden económico-social (la reducción de las posibilidades económicas, la explosión de las desigualdades vergonzantes, el creciente deterioro del nivel de vida de la población, las dudas sobre el futuro equilibrio fiscal). Paralelamente, dos grandes transformaciones -en la cultura política y en la economía- la sustentan: la estabilidad económica (que despierta apoyos inequívocos) y el rechazo al autoritarismo militar. Los ciudadanos argentinos se han puesto de acuerdo sobre el sistema bajo el cual desean vivir, sobre el modo de vida que han juzgado mejor; y ésta no es una definición menor.
El horizonte de expectativas abierto con la transición no pudo borrar completamente los miedos de la sociedad argentina, que tadavía subsiten -tal vez con otras formas- y van tomando cuerpo en la estructura de la vida cotidiana: la desestabilización económica y social. El temor a la pérdida del orden siempre está presente.[21]De ahí la explicación de ciertos comportamientos electorales.La estabilidad de la democracia que hoy buscamos tiene como base la incertidumbre, la inseguridad social y la debilidad institucional.
Notas
[1] – Hugo Quiroga, «Demos y Kratos. Nuevo encuentro con el concepto de democracia», en H. Quiroga La democracia que tenemos. Ensayos políticos sobre la Argentina actual, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 1995.
[2] – Los inconvenientes de identificar democracia con prosperidad económica están bien planteados en la intervención de Dahrendorf en el texto La democracia Europea, R. Dahrendorf, F. Furet y B. Geremek, Edición de Lucio Caracciolo, Alianza, Madrid, 1993, p. 116-117.
[3] – Me apoyo en la obra de Natalio Botana para analizar este período, en especial su texto El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916 (Nueva edición con un estudio preliminar), Sudamericana, Buenos Aires, 1994. Igualmente corresponde mencionar su artículo «La tradición política en la Argentina moderna», en Julio Pinto (Comp.) Ensayos sobre la crisis política argentina/2, CEAL, Nº206, Buenos Aires, 1988.
[4] – Un interesante estudio sobre el significado de las elecciones competitivas y no competivas se encuentra en la obra de Guy Hermet, Alain Rouquié y Juan J. Linz, ¿Para qué sirven las elecciones?, FCE, México, 1982.
[5] – Véase, Natalio R. Botana y Félix Luna, Diálogos con la historia y la política, Sudamericana, Buenos Aires, 1995, ps. 126-132.
[6] – Se la podría definir como un «universo simbólico» de fenómenos políticos que comparten los miembros de una sociedad. La definición de cultura como «universo simbólico» pertenece a Ernest Cassirer y ha sido extraída de la cita que Hans-Georg Gadamer registra en su libro Elogio de la teoría, Península, Barcelona, 1993, p. 16.
[7] – Norbert Lechner, «¿Responde la democracia a la búsqueda de certidumbre?», en Zona, Nº 39/40, Madrid, abril/septiembre 1986, p. 86. Por otra parte, la importancia de la relación entre cultura política y régimen político ha sido adecuadamente advertida en el estudio de la transición argentina a la democracia de Edgardo Catterberg, Los argentinos frente a la política, Planeta, Buenos Aires, 1989.
[8] – He desarrollado el tema en mi libro El tiempo del «Proceso». Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983, Editorial Fundación Ross, Rosario, 1994.
[9] – Cfr. Jürgen Habermas, La reconstrucción del materialismo histórico, Taurus, Madrid, 1985 (Cap.9).
[10] – Claus Offe, «Legitimidad versus eficiencia», en C.Offe Contradicciones en el Estado de bienestar, Alianza, Madrid, 1990.
[11] – Dice el Art. 36: «Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos».
[12] – Según Leonardo Morlino la estabilidad no es la simple duración de un régimen en el tiempo, sino que es la «previsible capacidad de duración en el tiempo». Hay que subrayar en el concepto la idea de «previsibilidad razonable».Véase su texto Cómo cambian los regímenes políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, p. 129 y ss.
[13] – Esta última idea la refiere Dahrendorf a las expectativas que había en los países del Este, luego de 1989, en el texto La democracia Europea, R. Dahrendorf, F. Furet y B. Geremek, Ob. Cit. p. 59. El hecho mencionado nos recuerda los términos de la campaña del candidato presidencial Raúl Alfonsín cuando en 1983 luego de recitar el Preámbulo de la Constitución Nacional aseguraba que con «democracia se come, se educa, se cura…»
[14] – Albert Hirschman, «A democracia na América Latina: dilemas», en Novos Estudos, CEBRAP, Nº 15, Sao Paulo, Jul. 86, p.86.
[15] – Véase el trabajo de Juan Linz «Democracia: presidencialismo o parlamentarismo ¿hace alguna diferencia?, en Juan J.Linz, Arend Lijphart, Arturo Valenzuela, Oscar Godoy Arcaya ed., Hacia una democracia moderna: la opción parlamentaria, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990. Una respuesta a la opción parlamentaria de Linz se encuentra en la obra de Giovanni Sartori Ingeniería constitucional comparada, FCE, México, 1994.
[16] – Juan J. Linz, La quiebra de la democracia, Ob. Cit. Por su parte, Samuel P. Huntington efectúa la misma distinción en su libro La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidos, Buenos Aires, 1994.
[17] – Samuel P. Huntington, La tercera ola, Ob. Cit.
[18] – He tratado este punto en mí artículo «El nuevo escenario», en H. Quiroga, La democracia que tenemos. Ensayos políticos sobre la Argentina actual, Ob. Cit.
[19] – «Temor a la recaída en viejos vicios», Germán Sopeña, La Nación, 14/7/96.
[20] – Al respecto, se puede ver el libro de Grabiel L. Negretto El Problema de la emergencia en el sistema constitucional, Editorial Abaco, Buenos Aires, 1994.
[21] – Ver al respecto la interesante nota de Juan Carlos Torre «Los efectos políticos del pánico» realizada en Clarín 5/2/95. El tema del orden ha sido objeto continuo de reflexión de Nobert Lechner, remito a su libro La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, CIS-Siglo XXI Madrid, 1986.